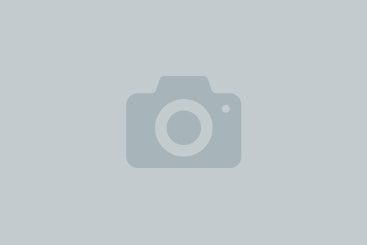La sexta sinfonía de Mahler, llamada “Trágica”, es famosa sobre todo por los tres “mazazos” del último movimiento, instrumento especial incluido. Se acepta, en parte por el testimonio de su entonces esposa Alma, que los mazazos constituían una premonición de los tres acontecimientos trágicos que la vida le tenía reservados al compositor. Mi vida me reservaba también tres mazazos en los diez años posteriores a la obtención del título de Piloto en 1972, pero yo no tuve premonición alguna. Dos de ellos entran dentro del período considerado aquí; el tercero casi acaba conmigo en 1982. En esta breve anticipación del segundo volumen de mis memorias, si es que llego a terminarlo, solo me referiré de pasada a ellos, pues explican los zigzags de mi trayectoria. El primer volumen fue reseñado aquí; en el siguiente enlace está todo lo aparecido hasta ahora.
MI PRIMER EMBARQUE COMO PILOTO
Tras los años de estudio y prácticas de navegación, todos ansiábamos por fin embarcar como oficiales, ver más mundo, divertirnos todo lo posible y ganar un buen sueldo. En mi caso tenía una dificultad limitativa; me había “echado novia” durante el curso de Pilotos, así que busqué un embarque que no me alejara mucho ni por mucho tiempo de España. En julio de 1972 me estrenaba en Barcelona como tercer oficial de Puente del buque MAR ADRIÁTICO, de la naviera Nervión, un buque viejo, construido en 1947, siniestrado y reflotado, de siete mil toneladas y 130 metros de eslora.
Un recuerdo imborrable es la entrada en Lisboa. Salí yo de la guardia a las 12 de la noche, casi ya recalando en la desembocadura del Tajo. Tras desayunar a la mañana siguiente subí al puente y me encontré el barco ya dentro de la bahía, esperando atracar: la preciosa vista del puente colgante, entonces casi recién inaugurado, el célebre monumento del Cristo Rey, y la ciudad frente a mi, en un delicioso día de sol y cielo azul. La romántica ciudad me pareció bastante provinciana y los bonitos tranvías no compensaban el aire anticuado que creí observar por doquier. Curiosamente, muchas mujeres vestían de manera algo oscura y pueblerina y algunas de ellas llevaban un ligero bigotillo sin depilar. El estado corporativo del dictador Salazar no se diferenciaba mucho de la España de la época.
Estuvimos también en Argel. Me pateé la ciudad, que me pareció moderna y bastante europea. Subí a la parte alta, desde donde pude contemplar una interesante panorámica de la ciudad y del puerto. El bullicio de las calles, las gentes y los mercados me hicieron percibir algo del ambiente camusiano, seguramente más imaginado que real. Los argelinos gozaban ya de la ansiada independencia, aunque el reciente golpe militar de Boumedienne no hacía presagiar nada bueno.
Cuando llevaba en el MAR ADRÁTICO menos de un mes el inspector de la compañía nos visitó y me hizo caer en una de esas añagazas típicas de las navieras de entonces; me habló maravillas de otro buque mucho más moderno, una “barcarrón” en sus propias palabras: el MAR CANTÁBRICO, y me propuso transferirme a el, cosa que acepté encantado, pues tenía previsto un viaje a EEUU, lo cual me hacía ilusión. Lo que se guardó cuidadosamente es que tras el viaje americano el buque se iba para mucho tiempo a Asia; inocente de mi, nunca sospeché nada.
HACIA LOS ESTADOS UNIDOS
El MAR CANTÁBRICO era un bonito barco, con cuatro bodegas a proa del castillo y una a popa, de 12 mil toneladas y 142 metros de eslora, construido en 1967. Debía embarcar en Barcelona en agosto, lo cual era un atractivo más, pues allí residía María Teresa, mi novia, que sería pronto mi mujer, así que pasamos unos maravillosos días juntos, que se alargaron inesperadamente. Ella vino a despedirme al puerto, poco antes de la salida prevista, pero al subir a bordo me enteré de que la salida se aplazaba un día, así que salí corriendo a buscarla para darle la gran noticia. Recordé entonces a aquel capitán del PUERTOLLANO que intentó disuadirme de iniciar la carrera de marino mercante, y a intuir que tenía toda la razón.
Partimos con destino a Nueva Orleans, ciudad que me apetecía mucho conocer. Las rutinas de a bordo en una travesía de alta mar eran nuevas para mí, pero no ofrecían dificultad. Mi guardia de tercer oficial, de 8 a 12, era cómoda, aunque solo pude estrenarme en el uso real del sextante algún día al atardecer, tomando la altura de algunas estrellas para determinar la posición. Es de mencionar también el rito del mediodía, “la meridiana”, en el que todos, incluido el capitán, nos reuníamos en el puente a tomar la altura máxima del sol, que da casi automáticamente la latitud; la longitud se estimaba. El rumbo a seguir se calculaba por ruta ortodrómica, por círculo máximo, pero bastaba con calcular un rumbo inicial cada día y seguirlo hasta el día siguiente.
El paso cerca de Cuba y la navegación por el verdoso golfo de Méjico me hicieron soñar con futuros viajes por aquellas tierras. La recalada en la desembocadura del río Misisipi es impresionante, pues hay que atravesar un auténtico bosque de torres de pozos de petróleo, hasta tomar el práctico. En realidad subimos por el río hasta Baton Rouge, la capital del estado de Luisiana, donde nos dejaron fondeados en medio del río. Como toda navegación fluvial, fue impresionante, pues siempre te parece que vas a embarrancar o a tocar la ribera.
Los capitanes, siempre temerosos de reprimendas de las compañías por gastos indebidos, son reacios a “poner lancha” para que los tripulantes puedan disfrutar del puerto en cuestión. El nuestro nos lo negó, pero con el segundo oficial subimos al puente al anochecer y nos las apañamos para pedir por VHF una lancha, que nos recogió al poco, así que pudimos desembarcar con sigilo y explorar la vida nocturna de Baton Rouge. No había mucho que ver, fuera de algunos baretuchos para tomar una copa. Le preguntamos al dueño de uno de ellos por lo que queríamos ver, y respondió taxativo: “No strip- tease in Baton Rouge”. El inglés de la zona es difícil, quizá producto de tantas herencias culturales mezcladas durante los dos últimos siglos. Paseando por un barrio pobre intenté entablar conversación con un niño negro monísimo, solo para comprobar, con desolación que, aunque el parecía entenderme, yo no comprendía casi nada de lo que me respondía.
Tras dejar Baton Rouge atracamos brevemente en Nueva Orleans, donde sí que pudimos disfrutar de su célebre vida nocturna. Los marinos siempre sabemos donde tenemos que ir, en cada puerto, a buscar lo que más ansiamos: vino y mujeres. Recalamos por tanto en Bourbon Street, la hermosa calle de estilo francés, con sus célebres balconadas. El panorama era espléndido: muchísimo bullicio, chicas y música por todos lados y una miríada de bares y cabarets por doquier. En cada puerta los “ganchos” casi te agarraban del brazo para introducirte en sus locales, apartando algo la cortina para que pudiéramos contemplar fugazmente el interior, lleno de mujeres ligeras de ropa, música fuerte y muchos clientes bebiendo. Pero nos resistíamos, al desconfiar de tanta presión. Al final encontramos algo irresistible: sobre una gran puerta cerrada había una lona azul oscuro, con dos agujeros misteriosos. De pronto, vimos aparecer por ellos dos largas piernas femeninas desnudas y entaconadas, que desaparecían y volvían a aparecer: ¡se trataba de un columpio! Entramos sin tardanza a contemplar la parte de aquella beldad que la lona nos tapaba.
El local era enorme, y estaba llenos de mesitas pequeñas, alrededor de las cuales los clientes se sentaban a beber. La chica del columpio quedaba algo lejos, entregada a sus etéreos vaivenes, pero había otras chicas jóvenes y preciosas por todos lados, sirviendo las mesas. Una de ellas, llevando solo un minúsculo tanga, se ofreció a bailar en nuestra mesa. Como yo era el intérprete “oficial” tuve que atenderla, hasta comprender lo que proponía. Tras algunas dudas le dije que no, pues era bastante caro, y además podíamos disfrutar a placer de otras chicas en topless bailando en las mesas cercanas.

La cosa decayó en seguida, pues nadie quería ira a más, con lo cual yo propuse buscar locales donde pudiéramos ver y escuchar el famoso jazz de Nueva Orleans en directo: el dixieland. Ahí si que disfruté a fondo, pues siempre me había gustado mucho el jazz, y muy especialmente el de los negros sureños de EEUU. Había muchos locales y algunos eran tan pequeños que podíamos disfrutar de esa alegre música desde la puerta sin necesidad de entrar ni de pagar nada. La atmósfera estaba muy carga de humo y de gente parloteando y bebiendo sin cesar, y al fondo la banda, medio sentada medio de pie, tocando con frenesí esos ritmos tan sensuales. No pude por menos de reconocer lo ya visto en alguna película, por ejemplo de la banda de Louis Armstrong, así que eché de menos su enorme boca y sus brillantes dientes blanquísimos.
A la mañana siguiente me di un buen paseo por el centro de la bonita ciudad; en esto que se me acerca una chica rubia, que estaba haciendo una encuesta, a preguntarme no se que cosas. Se quedó de piedra al decirle yo que era español, y no se le ocurrió otra cosa que preguntar: “Spanish from Spain?” Mi asombro fue total ante el desconocimiento norteamericano de la geografía y las diferencias culturales.
También quería ir a Correos. Tenía tantas cosas que contarle a mi novia que en lugar de escribir una larga carta grabé una cinta con muchos detalles, incluyendo comentarios de las lecturas hechas durante la travesía, donde destacaba la cosa clásica: La Odisea, La Ilíada y La divina comedia, obras que recibieron entonces mis breves glosas, algo decepcionadas por cierto. Como supe después, a mi novia el envío sorpresa le hizo mucha ilusión, hasta el punto de que por las noches se llevaba el casete a la cama para dormirse escuchando mi voz.
De Nueva Orleans salimos para el cargadero de una fábrica de pasta de papel en la costa Este, creo que cerca de Charleston. Teníamos que cargar enormes rollos de papel para Italia, lo cual llevó su tiempo. El olor insoportable de la planta invadió el barco, de un modo tan intenso que ya siempre que lo huelo, aunque sea a lo lejos, lo identifico inmediatamente. La fábrica estaba en las quimbambas y muy mal comunicada, así que nadie mostró interés por ir a tierra, pero yo no me quería perder nada, así que me aventuré hasta dar caminando con una parada de autobús, cuya línea decía “Port of Embarkation”.
Al llegar el bus me subí y tuve algún problema para entenderme con el conductor sobre cuanto y como pagar. Noté que me trataba con algún desdén, pero no le di importancia, hasta que me giré buscando asiento y, al pasar entre las filas de pasajeros, noté que me miraban todos con gran sorpresa, y de nuevo cierto desdén: eran todos negros. Sin saberlo, había vulnerado una de las reglas no escritas de sur de los EEUU: un blanco no debe subir nunca a un autobús para negros; no digamos a la inversa.
La ciudad era pequeña, pero me entusiasmó el creer descubrir algo de esa atmósfera tan bien descrita por los escritores americanos sureños, no se si real o recreada por mi mente. Un detalle me llamó la atención: el clásico cartelito colgante en algunas puertas de bonitas casas de madera, anunciando un Attorney at law, visto en tantas películas. Pero lo que se llevó la palma fue el recorrer la calle principal, atestada de templos de numerosas religiones, uno tras otro: católicos, evangélicos de distintas confesiones, mormones, judíos, masones, y un largo etc. Era un espectáculo totalmente desconocido y prohibido en nuestro país, así que, incluso sin ser ya creyente, pude disfrutar un buen rato de ese aire de libertad que nosotros aun tardaríamos años en recuperar. La vuelta al barco me costó más de una hora esperando en la parada, pero llegué sano y salvo.
Al iniciar la vuelta a Europa se corrió la lúgubre voz: debíamos descargar en Italia, pero tras ello el barco se iba a la India, al parecer por un largo tiempo. La desbandada fue general, así que en Savona desembarcamos más de una docena de tripulantes. Nos llevaron a Génova, donde cogimos el ferry para Barcelona. La noche en el ferry estuvo animada; comparado con un mercante no había color, pues en el bar-restaurante había chicas. Pegué enseguida la hebra con una guapa y alta irlandesa que viajaba sola. Ante mis intentos de avances me fue frenando sistemáticamente, con lo cual dejé el último esfuerzo para el momento de acompañarla a su camarote, donde esperaba colarme a hacerle compañía. Pero ella tenía otros planes, estaba cansada y quería dormir; mis encantos masculinos no fueron suficientemente apreciados más allá de algún beso con su achuchón correspondiente, así que mi orgullo varonil sufrió un nuevo varapalo.
Es de notar que muchos marinos, aunque estén comprometidos, o incluso casados, se suelen conceder una dispensa cuando están lejos de su país, así que las aventuras de faldas, puramente carnales, no cuentan como “engaños” a sus parejas. Lo propio parece suceder a algunas mujeres cuando viajan lejos sin sus parejas; el hallarse fuera de su ambiente les hace sentirse más libres, y algo irresponsables, así que se sueltan un tanto. Eso me recuerda a algunos mahometanos que, cuando están en un país de infieles, beben alcohol y comen cerdo: allí Alá no los ve. Podríamos llamar a ese sorprendente fenómeno relativismo moral geográfico.
LOS PRIMEROS MAZAZOS DE LA VIDA
De nuevo pasamos unos días inolvidables con mi novia María Teresa en Barcelona. Hacía falta dinero, y ella se quejaba de tristeza y soledad, así que busqué un embarque que no me alejara demasiado. Lo encontré en el BAHÍA GADITANA, un viejo petrolero de 32.000 toneladas y 200 metros de eslora que habían habilitado para hacer de pontón y depósito de trasvase en el pozo Amposta, cerca de San Carlos de la Rápita. A primeros de noviembre de 1972 una lancha me conducía del pequeño puerto hasta el barco. A medida que nos acercábamos vislumbré asomado a la borda una cara conocida: ¡era Manolete!, Hernández Lillo, el querido compañero de estudios de la EON. Al subir por la escala nos abrazamos, pero pudimos charlar solo unos minutos, ya que el debía coger la misma lancha para ir a tierra, al desembarcar ese mismo día. El destino hizo que el relevarle como tercer oficial fuera la última ocasión en que nos vimos. No volví a saber de el hasta muchos años más tarde, solo para conocer su temprano fallecimiento.
El trabajo a bordo era escaso, por no decir nulo, ya que no se navegaba, y ni siquiera habían comenzado las funciones de abarloe de otros buques que debían venir a cargar. Había un capitán vasco viejísimo, con el que me tocó levar anclas al poco tiempo, pues debíamos atracar el barco en Tarragona para ciertos preparativos. Era de noche, no había giróscopo ni radar disponibles, y la aguja del puente no era de fiar, así que subimos los dos al sobrepuente; el viejo no veía bien, así que yo me encargué de tomar como pude las marcaciones precisas con los faros a la vista, para ir situándonos rumbo a Tarragona. Me relevó otro oficial y me fui a dormir; cuando desperté ya estábamos entrando en Tarragona.
Allí estuvimos unos días, cosa que yo aprovechaba para comer en casa de mis padres y estar en contacto telefónico con María Teresa. Una vez recaudado algo más de dinero, desembarqué y comencé primero de filosofía en la universidad de Tarragona, al tiempo que alquilaba un diminuto estudio en Barcelona, en el Clot. Fue nuestro primer hogar, y por fin pudimos intimar de verdad y estrechar nuestra relación, tan accidentada hasta entonces. Pero ¡ay!, la vida se preparaba a propinarme el primero de los mazazos que mencionaba más arriba.
María Teresa padecía lo que parecía ser una severa depresión subyacente, ya desde hacía largo tiempo, como se podía observar en sus poemas de adolescencia. Yo entonces estaba leyendo las obras de Castilla de Pino, en particular su voluminoso Estudio sobre la depresión, que me fue muy útil para formarme una opinión. Su tía Neus, que era enfermera, coincidía conmigo, así que aconsejó la visita a un psiquiatra, el doctor Costa Molinari.
Nos vimos tras la visita y ella estaba decepcionada: unas pastillas y a esperar. Esa misma noche intentó suicidarse ingiriendo el contenido de varias cajas de un potente somnífero que tenía escondidas. Gracias a la rápida acción de su tía pudieron salvarla los médicos, pero al salir del hospital tuvo que ir a pasar unas semanas en una residencia en Horta. Todo ello me llevó a tomar una decisión: dejar la carrera de marina mercante y buscar un trabajo de administrativo en tierra. Ya con ingresos fijos, aunque escasos, alquilamos un viejo piso amueblado en Sant Andreu, nos casamos por lo civil en octubre, yo con 22 años y ella con 19, y yo continué mis estudios de filosofía.
Transcurrido un año relativamente tranquilo, llegó el segundo mazazo. Mi querido amigo del instituto y de la Escuela de Náutica, Rafael Cerdá López, tuvo un terrible accidente de moto en octubre de 1974, precisamente al volver a Tarragona, tras intentar, sin éxito, visitarnos en nuestra casa de Barcelona, estando nosotros ausentes. Fuimos a verlo al hospital de Tarragona y lo encontré muy pálido y demacrado; me contó los detalles del accidente con su Ducati 24 Horas, una peligrosa moto que yo conocía muy bien, pues me la había dejado prestada mientras el hacía una campaña de navegación. Me dijo que lo habían operado de un pierna y que estaba esperando una nueva intervención. Al día siguiente recibo en el trabajo una llamada telefónica de mi madre comunicándome su inesperado fallecimiento. Tenía lesiones internas gravísimas, que no fueron abordadas por los cirujanos. Me salto, hasta el libro, los muy dolorosos detalles del funeral.
EL VIAJE AL GOLFO PÉRSICO
Mi vida requería un golpe de timón y, aprovechando que María Teresa se encontraba estable, decido no pedir más prórrogas para el servicio militar e incorporarme lo antes posible, cosa que tiene lugar en el cuartel de marinería de Cartagena en noviembre, donde alquilamos un piso compartido con otras parejas de marinos. Doy un nuevo salto y nos vamos a finales de julio de 1975, con la mili terminada, habiendo sacado adelante tercero de filosofía y de nuevo sin dinero. Era pues el momento de volver a navegar.
A finales de junio embarco como tercer oficial en el buque MERMAID, un petrolero de bandera panameña, pero de propietario español, con un buen sueldo. Barco moderno y enorme, el mayor en el que pude navegar, cargaba 80 mil toneladas y medía 230 metros de eslora. Al poco me entero de que el tercero de máquinas cobraba de segundo, así que exijo el mismo trato, cosa que obtengo enseguida, para pasar muy pronto a segundo oficial efectivo, para cubrir un desembarco, y permanecer así toda la campaña, hasta enero de 1976.
Lo más destacable de aquella temporada fue el viaje al golfo Pérsico, a cargar en Ras-Tanura; un mes de ida y otro de vuelta, sin desembarcar en puerto, como es usual en petroleros, con la única novedad de unas horas recalando en Ciudad del Cabo a por comida fresca y películas nuevas, que nos traía una lancha. María Teresa navegó conmigo un tiempo, mientras los viajes fueron cortos, pero al partir para el Pérsico se quedó en tierra y volvió a casa a esperar mi regreso.
La dureza de un mes de navegación continuada es algo que solo puede entender un marino. Yo no tenía problemas, pues devoraba libros, tomaba notas y escribía trabajos, preparando cuarto curso de filosofía, pero muchos compañeros lo pasaban realmente mal, dormían mucho y bebían demasiado. Uno de ellos me venía a ver a mi guardia y me contaba que había hecho varios viajes al Pérsico para reponerse de un desengaño amoroso: era como una cura de reposo mental. Teníamos un capitán catalán muy gracioso; era de Tossa de Mar y presumía de ser primo del célebre compositor contemporáneo Montsalvatge, con quien compartía apellido. También aparecía por el puente a menudo a charlar, por aburrimiento; le gustaba contar sus visitas a Arabia Saudita, y en concreto a La Meca, donde contaba detalles sobre haber visto en una vitrina un “pelo de Alá”, equivocando una y otra vez Mahoma por Alá.
En una ocasión me tocó pasar el estrecho de Gibraltar en mi guardia. Con un barcarrón tan grande las maniobras de cambio de rumbo hay que hacerlas con tiempo, así que hay que estar muy alerta observando los numerosos buques con los que uno se cruza, al no haber mucho margen a babor o a estribor. Tenía conectado el piloto automático y hacia pequeños retoques de rumbo, situándome con el radar a menudo en la carta de navegación. Normalmente no se pone timonel a menos que se esté en situación peligrosa, con niebla, o recalando en puerto.
En esto que detecto con los prismáticos un barco grande en sentido opuesto, ligeramente por la amura de babor, pero dispuesto a pasar peligrosamente cerca. Desconecto pues el piloto automático y meto unos grados a estribor, para tomar una prudente distancia al cruzarnos. Casi inmediatamente aparece el viejo, que nos espiaba desde el ventanillo de su camarote, y me reconviene: “no hacía falta meter tanto timón a estribor hombre, ¡como se nota que a usted le falta experiencia!” No digo nada, pero para mi asombro casi restablece el rumbo anterior y me mira con expresión victoriosa. Nos vamos acercando al barco de un modo alarmante; yo hago ademán de retocar el rumbo de nuevo, pero el viejo me detiene con la mano; al final pasamos, lo juro, a no más de tres o cuatro metros de distancia. Desde su alerón de babor el oficial de guardia del buque nos miró escandalizado. Palidezco del susto y el viejo abandona el puente sin decir palabra, consciente de haberse equivocado por mera chulería.
EL LARGO VIAJE A ÁFRICA
A finales de enero de 1976 desembarco en Málaga y vuelvo a casa, para terminar cuarto de filosofía con una asistencia muy irregular a las clases. El reencuentro con María Teresa fue de película: nos mirábamos el uno a otro sentaditos en nuestro sofá, casi sin tocarnos y totalmente emocionados, con tantos miles de cosas que contarnos y con la apasionada alegría de estar juntos de nuevo. Finalizado el curso con éxito, y con los ahorros acabados, buscamos un embarque en que pudiéramos navegar juntos, cosa que logramos con el SIERRA JARA, al que nos incorporamos en Santander en agosto.
El SIERRA JARA era un barco de la Marítima del Norte, de 6 mil toneladas y 120 metros de eslora. Los viajes principales fueron tres a Cuba, a por azúcar a granel, para nuestra gran alegría y emoción, pues teníamos muchas ganas de visitar el único país socialista de habla española. No diré nada de ellos pues los he contado en la segunda parte de mi libro Contra la religión y otros ensayos.
Se me acaba el espacio disponible, así que contaré solo algunos detalles jugosos del viaje final a África; ya me extenderé en el libro. Comenzamos yendo a cargar sacos de cemento a Pozzuoli, cerca de Nápoles, cosa que aprovechamos para conocer la célebre ciudad de la pizza e incluso para alargarnos a visitar brevemente Roma en tren. Mi mujer se quedó en Canarias y yo continué solo, por la peligrosidad.
La descarga sería en Port Harcourt, en la desembocadura de río Bonny, en Nigeria. Ya antes de llegar supimos que había que fondear y esperar turno de atraque, pero nunca imaginamos que la espera sería de un mes. Muy cerca de nosotros esperaba un barco yugoslavo, que contactó pronto con nosotros para pedirnos harina, pues estaban ya sin pan; a cambio, ofrecían sardinas en aceite. Una lancha cargada de cajas de sardinas vino y se llevó unos cuantos sacos de harina. Acabamos comiendo de aperitivo sardinas durante semanas, así que casi todos las aborrecimos.
La espera se alargaba y el tedio nos invadía. Yo empecé a fijarme en la mar que nos rodeaba, pudiendo advertir la presencia cercana de grandes peces. Joaquín, el primer oficial, llevaba un equipo completo de pesca submarina, así que decidí probar, con la autorización del capitán Berenguer, que eludió toda responsabilidad. Todos pensaron que estaba loco, así que llegado el momento la tripulación completa estaba asomada por la borda para asistir al espectáculo. El buque iba muy cargado, por lo que me costó bien poco bajar por la escala hasta al agua, ya equipado con aletas, gafas, tubo y fusil de gomas. Una vez cargado el fusil, me apresté a explorar el panorama, dirigiéndome a popa, pues tenía curiosidad por ver el timón y la hélice de cerca.
Antes de llegar apareció una pequeña bandada de barracudas enormes, de unos 2 metros, que nadaban casi en superficie. Recordé lo que me contó Víctor, un buceador cubano (relatado también en el libro citado), y no me arriesgué a disparar. Casi ya en la popa oxigené bien los pulmones y me sumergí en dirección a la quilla, que debía estar a unos 7 metros; casi ya llegando salieron del fondo tres enormes peces rojizos y cabezones en dirección a mi, que debían medir 1 metro y pesar no menos de 30 kilos cada uno; puede que fueran chernas tropicales. Casi sin tiempo para apuntar bien esperé el momento y, cuando tenía a uno de ellos casi de costado, disparé.
Desgraciadamente fallé, pasándole el arpón a pocos centímetros por arriba; pero lo peor fue que el arpón no estaba atado al fusil, así que se hundió irremediablemente, lo cual le costó una bronca mía a su dueño. No había repuesto, así que bajé un par de veces más por gusto de ver lo que había; en la bendita hora que lo hice, pues en una de las inmersiones, algo por debajo de la quilla, pude vislumbrar un tiburón, probablemente un jaquetón. Era de buen tamaño, de más de dos metros, con su típica aleta caudal alargada, que estaba de paso: no me hizo ningún caso y continuó tranquilamente su marcha hasta desaparecer. Es el único tiburón que he visto buceando.
Finalmente atracamos, y enseguida se presentó un problema con aduanas. Subió a bordo una especie de general, con su vara de mando dorada y negra, acompañado por dos ayudantes, todos de brillante uniforme. El viejo me llamó a su camarote y me pidió que intercediera, pues yo tenía un buen inglés y los tipos querían llevarse todo el entrepot: montones de cajas de cartones de tabaco americano y numerosas cajas de whisky y ginebra. El general no hablaba, pero rechazaba mis sucesivas propuestas con su varita, a lo cual daban forma verbal los ayudantes. Al final se llevaron seis cajas de tabaco y seis de whisky, y aun gracias, pues amenazaron incluso con multarnos por llevar tanto. Espero contar mucho más sobre Nigeria en el libro.
Salimos para San Pedro, en Costa de Marfil, a cargar grandes troncos. La lenta carga de los troncos es en si misma un espectáculo. Venían flotando, guiados por gente local muy experta, hasta una pequeña plataforma abarloada al barco. Allí un nativo preparaba cada uno para engancharlo con los puntales de a bordo, que los izaban cuidadosamente. Nuestros marineros, ayudados también por gente local, los estibaban aprovechando el espacio al máximo. Algunos tenían un diámetro descomunal, más de un metro, así que un accidente podía ser mortal.
La estancia fue muy divertida, pues había un oficial joven de Madrid con el que exploramos los alrededores a base de nadar con su cámara en alto, y alcanzar una calita cercana. Allí pudimos bucear de nuevo, pero el agua estaba movida; aun así pudimos capturar grandes ostiones, no eran buenos para comer, pero con sus conchas a bordo nos hicieron bonitos ceniceros poniéndoles una base de madera torneada. El viaje terminó en Abidjan, la capital, donde mi amigo y yo pudimos disfrutar de un buen paseo y una cena estilo francés. Recuerdo muy bien los árboles de un paseo, recargados de murciélagos gigantes frugívoros, colgando de las ramas. Al atardecer elevaban el vuelo y desplegaban su enorme envergadura, de no menos de 1 metro, volando en bandadas. Esa fue mi última imagen de África.
Salimos para Casablanca, donde desembarqué a mediados de mayo de 1977, volando a Madrid y después a Barcelona, donde reanudamos nuestra vida normal. Terminé quinto de filosofía, preparé oposiciones a instituto, ganando plazas de agregado y de catedrático en la misma convocatoria en Madrid, en el verano de 1978, con lo cual dije adiós para siempre a los barcos y emprendimos una nueva vida, ya con seguridad económica. Un tercer mazazo acechaba, pero nada hacía presagiar que sería el más duro y destructivo.