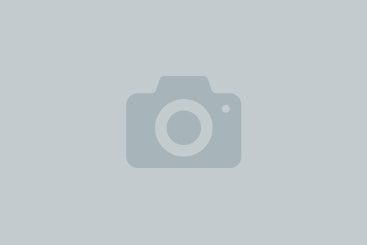La feria es el miércoles, eso es lo primero que deben ustedes saber. La feria es el miércoles, aunque los martes se hace otra. De terneros. Ese día llegaban, antaño, convoys cargados con bultos mugientes desde toda España. Y era cuando se hacían negocios. Negocios gordos. Cuentan que, a veces, las pezuñas ni siquiera pisaban asfalto, y los tratantes cerraban compraventas de muchas perras sin que hubiesen bajado animales desde la caja de transporte. Otros tiempos..., aunque algo, dicen, queda.
Los martes el comercio se hace de doce de la mañana a siete de la tarde, y nosotros decidimos pasarnos casi a última hora. Según te acercas al Mercado Nacional empiezas a palpar que algo pasa. Algo especial. Personas con botas de plástico y vara en la mano caminan rápidas, sin perder un minuto, alrededor de ese edificio que no puedes abarcar con solo un vistazo. Gorritas, sombreros calados. Pasan camiones grandes, aperturas muy cerca del suelo en la batea. Por allí, si te fijas, puedes ver patas con pelo negro y algún rabo. Dos o tres paisanos miran de reojo, sentados en la terraza de un bar al otro lado de la calle. Tampoco es mal sitio ese, seguro, para chismorrear tratos.
Tú al ferial entras por una puerta pequeñita, de cristal y pomo color aluminio gastado, en medio del recinto. Todo muy de los setenta, no sé si me entienden. El hall es espacioso, baldosas tonos crema y pintas oscuras (casi como si fueran vacas de leche), y ya delante encuentras todo lo demás. Ah, también hay cuadros por las paredes. Fotos. Vacuno, todas las razas, todas los mirares. Algunas veces salen personas haciendo labores del campo. Tiene ese toque. Dignificar lo que muchas veces vemos como algo lejano. Peor aun, ajeno. Gente bruta (o embrutada). Pensamiento snob de asfalto.
Hay una pequeña portería, y paramos a preguntar. Nos recibe el perro más simpático del mundo (se llama Rex, como el de la serie) y un señor que resuelve todas mis dudas. Sí, mañana empieza esto a las siete, muy prontito, y dura hasta la una del mediodía. Sí, viene gente de toda España, saldrán vacas a Toledo, a Huesca, a Asturias, a Extremadura. Unas seiscientas u ochocientas personas en total. Sí, la feria grande es ahora los martes. De 1.737 reses que salieron hace siete días unas 1.500 se compraron entonces. Terneros, sí.
"Es un reflejo perfecto de lo que es ahora la ganadería en Cantabria", me dice Isaac Bolado. Isaac es el director del Mercado Nacional de Ganados, y tiene un despacho barroco. Fotos de animales dignos de exposición, aparejos de pesca, libros de los temas más específicos que uno pueda imaginar. También albarcas, reproducciones a escala de carros, de dalles, pinturas que recogen trajes típicos de Cantabria. "Hace medio siglo aquí había unos 35.000 productores, que sumaban alrededor de 350.000 cabezas. Explotaciones pequeñas, la mayoría caseras. Por este Mercado Nacional llegaron a pasar, aquel tiempo, más de 250.000 vacas al año. Salían para todos los sitios... Para Andalucía, para Castilla, para Asturias o Galicia. También algunas, pocas, a Francia".
El Mercado Nacional de Ganados Jesús Collado Soto se inauguró por junio de 1973. Asistieron al acto los príncipes Don Juan Carlos y Doña Sofía, que de aquellas parecían sendos tortolitos con mucha complicidad. Su inmediato superior jerárquico, Francisco Franco, estuvo ausente, pese a que frecuentaba la zona, cuentan, para pescar en cotos salmoneros. La idea del edificio era organizar mejor la feria de ganado vacuno que se celebraba, desde hacía un par de siglos, en una plaza que le dicen la Llama. Como Torrelavega era villa pujante teníamos mercados de todo tipo, y cada uno se ponía en un lugar distinto. Así que ahora, por recuerdo, hay también una Plaza del Grano y una Plaza de los Chones. Sin mayor identificación con el aspecto actual, aclaramos.
En aquel entonces la ganadería era motor económico de Cantabria. Pequeñas cuadras, porque la economía no daba para más. Tres, cinco, doce vacucas. Lecheras, la mayoría. El ganado autóctono de Cantabria (pasiegas o tudancas, por ejemplo) estaba adaptado al terreno, pero resultaba menos fructífero. Animales fuertes, perfectos para explotar en las labores del campo, malos productores lácteos. Uno más de la familia, por así decirlo. La cosa es que a finales del siglo XIX se empezaron a introducir vacas frisonas, esas tan simpáticas, blancas y negras, que ustedes ven por los praos (si tienen la suerte de ver praos, claro, si son sanos muchachotes de ciudad pueden buscar en Youtube). Rentaban más, pero también tenían necesidades propias, así que se desbrozaron enormes extensiones de bosque autóctono (sobre todo en zonas bajas) para crear praderías de hierba fresca que pudiera alimentar a estos bichejos, mucho más melindrosos en eso de meter ubres y caderas por entre las ramas. Ya ven, el paisaje se puede explicar, a veces, con cambios que parecen inocentes.
Decíamos, explotaciones pequeñas. Mitad por el precio, cosa seria, y mitad porque no eras ganadero-ganadero. Aquí se llevaba mucho lo de la doble ocupación. Es decir, tenías un trabajo en la fábrica y luego algo de ganado por casa. Madrugabas mucho para ordeñar, calmando los primeros mugidos en la mañana, te pasabas sábados y domingos con el dalle segando verde (ese sonido del dalle, ese fiuu, fiuu que estamos perdiendo), atropabas todo para casa, mimabas a las vacas más que a ti mismo. Hoy en día, algo casi esclavo. Entonces..., bueno, todos lo veíamos en casa. O en casa de los abuelos...
Y luego pasó lo que pasó. Primero una reconversión industrial que ni reconvirtió nada ni industrializó una mijita. Luego que si entrada en CEE, que si cuotas lecheras. Golpe a una ocupación, golpe a la otra. Más tarde nos damos cuenta que, oye, igual esos terrenucos tan guapos que tienes cerca de la costa para que pasten las vacas quedarían muy estéticos con doce o trece chalets adosados encima, ¿no? Aquí a veces hace sol y se está fenomenal. Vamos, que cada vez hay menos hierba porque nos salen casitas por las orejas. ¿Me van siguiendo? Sumen que el litro de leche tiene precios de risa y claro... ¿Recuerdan lo de los 35.000 productores? Ahora andamos en Cantabria por 4.000.

Y eso repercute en la Feria, cómo no. Porque los que continúan tienen explotaciones cada vez más y más grandes. Tanto que allí los animales nacen y mueren, cubre todo su ciclo vital. Así que ya no hay tanto intercambio en vacas lecheras. Las compraventas fuertes, las realmente gordas, se llevan a cabo los martes. Terneros. Carne y refresco para cuadras enormes que ya ni cuadras parecen.
Entrar en el Mercado siempre es especial. Primero por la estructura. Un espacio inmenso. Como de tres campos de fútbol, por usar medida universal para estas cosas. Antaño estaba prácticamente diáfano, hoy aparece tachonado con vallas y pequeños rediles metálicos, para mejor guardar las reses. Es, también, muy alto, con un tejado que se curva en elipse como si fuese el dibujo de un niño con demasiada imaginación. Hay paneles transparentes por donde se cuela claridad en las mañanas. Esta tarde, con el sol ya retirándose, filas de cinco focos intentan iluminar el espacio. La luz es muy blanca, fría, trémula. Todos van abrigados allí dentro y sale vaho de sus mascarillas cuando respiran fuerte.
A la nave principal llegas por un burladero, que en Cantabria es palabra muy de vacas y poco de toros. Al fondo escuchas cacofonía de mugidos agudos, unos por encima de otros. Es como entrar en una fábrica que respirase. Y oliese. A ganado, a pueblo. A infancia, huele a infancia, que es un olor que todos tenemos aunque sea diferente para cada cual. Quien diga que aquello es desagradable no sabe de lo que está hablando.
Los ojos empiezan a fijar detalles. La paja seca. Para que puedan tumbarse los terneros, para que ramoneen algo si tienen ganas. Cuencos con agua. Aquí hay un jato de tudanco, solo. Precioso, con el morro húmedo, los ojos enmarcados de pestañas enormes. Él me mira y yo lo miro. Cuando alargo la mano se retira un poco, asustado. No tiene ganas de jugar.
Otras corraladas son distintas. Atestadas, un montón de cuerpos que se apelotonan, monstruo con mil cabezas que te observan fijamente. Si te acercas a ellas puedes sentir su tibieza, el calor animal que vence los fríos del atardecer. De cualquier color. Las hay blancas, y negras, también marrones, o pardas, o rojizas. A veces rumian, nerviosas. Otras berrean, nerviosas. Hay animales de hasta seis meses, y están asustados, como lo están todos los niños separados de sus madres. Si te quedas detenido durante unos minutos, escuchando, notas que ninguno muge como los otros. Cada cual afronta la vida como puede, supongo.Por allí pululan un puñado de ganaderos, también algún veterinario. Mirando y remirando, acercándose hasta los terneras. Todas un pendiente con numeritos en cada oreja. Alguna, además, asoma piercing en la nariz. Aquí las vacas tienen su puntito punki, no les vamos a engañar, porque a veces no hay nada más transgresor que vivir en un pueblo.
Paseas. Hablas con unos, con otros. Un pasiego me dice que se vende poco, y a precio bajo. Van a cargar ahora algunos terneros. Treintena, o así. Para Huesca que se marchan. Entonces nos ponemos detrás de las vallas y asistimos a los sanfermines más bonitos y divertidos que uno pueda ver. Hay jatos que avanzan despacito, como sabiendo que los estás mirando. Otros, en cambio, no pueden contener la emoción, a casa, a una casa nueva, y van dando saltos, pegando coces, mugiendo alegres y moviendo la cabeza como bailarines rusos. Hasta se resbalan a veces, y caen al suelo, y sus vecinos los observan un poco así, seriedad, que no se diga. Inútil. Una terneruca se alza sobre las patas traseras y apoya los cascos en la barra. En fin, no juzguen, los adolescentes son así. Dos paisanos cargan pacas de paja seca al camión donde irán estos animales. Les espera un viaje largo, pero al menos tendrán la barriga llena.
"La tendencia que llevábamos hasta la pandemia era buena", continúa Isaac. "En 2015 pasaban por aquí unas 115.000 reses. Somos el segundo o tercer mercado nacional de vacuno, detrás de Santiago de Compostela y Pola de Siero". En equino, líder. Hay un total de nueve mercados nacionales de ganado en España, con una distribución geográfica que nos cuenta más sobre la historia de los lugares que muchos libros. Castro Riberas de Lea, León, Medina del Campo, Pola de Siero, Santiago de Compostela, Salamanca, Silleda, Talavera de la Reina y Torrelavega. Sólo cuatro al sur de la Cordillera Cantábrica. Sólo uno más allá de Madrid. El de Torrelavega fue, tiempo atrás, mayor que ningún otro en el norte.
"Luego tuvimos que cerrar el Mercado, claro", dice Bolado. "Por obligación sanitaria. Sucede que durante todo ese tiempo la compraventa no ha dejado de existir, pero se hacía de forma directa, vía tratantes. Y, claro, al haber menos oferta existía también menos calidad, y unas condiciones peores. Ahora nos vamos recuperando, tenemos cifras bajas pero hay buenas perspectivas".
El Ferial tiene aparcamiento enorme, inmenso. Los jueves allí hacen un mercadillo caótico y agobiante, uno de esos que muestran el alma de los sitios. Allí puedes comprar desde llaves antiguas de hierro forjado hasta alubias, calzoncillos a dos euros o plantas de tomates para el huerto. Ah, también aceitunas, que siempre saben más ricas que las de lata. Y, en general, cualquier cosa que se te ocurra.
Pero eso es los jueves. Martes y miércoles allí aparcan camiones de ganado, que entran al recinto por un arco de piedra enmarcado con pinturas. Pastos, prados. La silueta inconfundible del Monte Dobra, su cima familiar. Una anciana ordeñando leche, pañuelo negro sobre los cabellos, manos nudosas en las ubres. No busquen aquí arte conceptual. El ambiente no engaña. Tampoco los ojos. Los miércoles, bien temprano. Ciertos aires que se repiten. Varas de avellano. Gorras con publicidad antigua. Trinaranjus, la Caja Cantabria. Mucho coche todo terreno, bolos o yugos en miniatura colgados del retrovisor. Terrazas llenas en los alrededores. Igual no tanto como hace años pero...
Volvemos a entrar. Esta vez a la feria grande, sólo que ahora es la pequeña. Vacas. Carne y leche, cada una en un sitio particular, veremos. Todo es un poco distinto al día anterior. Un cartel que no vi ayer. "Peligro indeterminado", reza, y pienso que haría las delicias de un Schopenhauer. "Peligro indeterminado". Por si viene usted de la ciudad y no sabe que estas preciosas vacucas pesan más de media tonelada. Vamos, que son simpatiquísimas, pero, en fin... Eso. Que cuídese.
Ya en el interior lo primero que ves es a Ana. Ana y su puesto de venta. Objetos, productos útiles. Campanos, palos, silbatos. ¿Y cuánto llevas poniéndolo? Sonríe bajo la mascarilla (estos meses todos hemos aprendido a leer sonrisas en los ojos). Uff... décadas. Ya venía con mi padre. Y ¿qué tal va ahora? Flojo, muy flojo.
Todo el mundo te lo dice igual. Ni siquiera comparando con los años fuertes, con los setenta y ochenta. Muy flojo, en general. Valvanuz es de Abionzo, aunque vive en Rinconeda. Aquí dentro hay pocas mujeres. Algunas, pero pocas. Ella tiene pelo cano recogido en moño, una mascarilla negra, ropa del mismo color y zapatillas encarnadas. Coquetas, quizá. "El campo es que está muerto, cada día peor", me cuenta, y mientras habla mueve unas manos enormes, manos de trabajo, con pequeñas líneas negras marcando dibujos sobre la carne y un anillo dorado que a veces aprieta contra su vara. Noventa cabezas, tiene, sobre todo de carne. Habla. Recuerda antes, cuando aun vivía en Carriedo y pasaba por allí el camión de la fruta y las menudencias. "Todo lo colocaban, no tenían que ir más lejos". Ahora es distinto. "Se acabó el carbón de la lumbre, mozo. Dime dónde está ahora la ganadería. Yo vi todo esto lleno", y hace un gesto así, con el rostro, hacia nuestras espaldas, donde hay docenas de corrales vacíos, "y se vendía, no quedaba nada".
El animal de los miércoles es distinto. Vacuno adulto, también caballos. Sus miradas resultan más pasotas, más rutinarias. Qué me vas a contar tú a mí del ganado, reporterillo, si me las sé todas. Hasta los mugidos tienen otro aire, otro sonar. Más profundo, más grave. Sigue habiendo mil colores, claro, pero ya no tienen tanto aspecto de peluches que echan andar. A veces, incluso, un chorro a presión deja el suelo humeando y me recuerda que, oye, igual hice bien en no comprarme ayer ese jato tan salao.
"De calidad está muy bien la Feria", me dice Panero, “pero es que esto antes era una locura·. Panero llega desde Pola de Siero, y compra cada semana unas cincuenta o sesenta reses para carne, porque tiene un matadero allá en Asturias. Es tratante, y en el Ferial a los tratantes se les distingue porque llevan mandiles largos, de color negro. "Carne se vende poco, es que no hay dinero. Lo que sale bastante ahora es chuleta de vaca vieja, está de moda". Mientras hablo con él se acercan algunos ganaderos e intercambian palabras a medio decir. Que si calidades, que si perras. Llevan pequeñas libretas con números y letritas apuntadas allí. Él escucha, las manos apoyadas en su vara de avellano (aquí, ya ven, todos llevan vara menos los periodistas), el pelo muy peinado, los ojos profundos. Dice "sí" a esto y aquello, "no" a lo de más allá. Oye, pregunto, y eso de que aquí los negocios se hacen con un apretón de manos, y eso vale más que cualquier contrato. Asiente. Más que cualquiera. Ahora hay también pagarés, pero... apretón de manos. Y luego a tomar algo.
En Cantabria se llamaba roburación, y era costumbre jurídica que existe desde tiempo inmemorial. Como la mayoría de los negocios no se hacían ante notario (ni siquiera ante escribano), utilizabas a la comunidad como fedatario público. O, dicho de otra forma, cuando había compraventa gorda (de finca, de casa, de reses) debías invitar a los paisanucos del pueblo para que actuasen a modo de testigo. A veces era incluso obligatorio y sin roburación no se daba por hecho el trato. Ahora queda como remembranza. Pero, en ocasiones, pervive.
En el bar que hay dentro del Ferial, por ejemplo. También hay otros. Todo el barrio de Nueva Ciudad, enfrente de esta mole inmensa de mugidos y leche, está llena de terrazas. Pero ese está más a mano. Tiene la barra en forma de ele, paredes de madera y botellas a medio consumir que huelen a tiempos que fueron y, a veces, aun son. Mucho anís, mucho coñac, mucho ponche. Si te asomas puedes entrever, en la cocina, a una señora pelando patatas. Ah, también hay carteles pegados sobre la puerta, como sucede en todos los sitios. Adaptados al lugar. "Se vende camión de ganado", por ejemplo.
La nave de ordeño queda justo enfrente a la de carne. En realidad son el mismo recinto, pero las vacas que hay en uno y otro poco tienen que ver. Aquí encuentras sobre todo frisonas, esas enormes blancas y pintas negras (o negras y pintas blancas) que arrastran ubres cargadísimas con venas que parecen a punto de explotar.
A la nave de ordeño le dicen así porque allí están los ordeñadores. Cuatro o cinco personas, cada uno con su taburete propio (tres patas, madera, un par de palmos desde el suelo) que soban y resoban las tetas vacunas hasta que un chorrito fino y fuerte choca contra el fondo del cubo metálico, dejando mil gotitas blancas por encima del gris. Los animales mugen muy bajito, satisfechos, liberados. A veces tienen las ubres tan llenas que la leche les gotea directamente y se mezcla en el suelo con polvo y suciedad.
Allí hasta los ganaderos tienen otro aspecto. Hay más boinas, hay más gente menuda. El productor pequeño de leche posee, estadísticamente, perfil muy definido en Cantabria. Persona de cierta edad que siempre tuvo animales en casa y ahora se resiste a quitarlos. Pocas cabezas. Casi toque romántico, si quieren. Algo tienen las vacas aquí, algo totémico. O, quizá, es solo que nos resulta complicado desaferrarnos de los recuerdos.
Alfredo explota las treinta suyas a medias con un vecino. Alfredo es de Ajo, y se ha traído para acá un par de animales. Dos años. Pequeñucas. Ya tiene ambas vendidas, y parecen mirarlo con un poco de pena, su morro húmedo, su respirar de vaho. "También tengo frisonas, que son más fáciles, pero hoy vine con estas", dice moviendo las manos (otra vez grandes, otra vez ajadas). "La verdad es que lo veo fastidiado", y hace un gesto. Fastidiado. La vaca muge y él baja la cabeza, como si le fuese a decir algo al escucho. De fondo se oye el retinglar de la leche contra los cubos.
Están cargando ya los animales, tan cerca del final. Se llama Elías, y baja desde Campoo. Aquí estoy, adecentando un poco. "Siete años llevo con esto. Antes... bueno, antes es que he hecho de todo", y se echa a reír mientras abre bien las puertas. Para llegar desde el edificio hasta la caja del vehículo hay que subir una rampa de chapa erizada con rombos que tiene, además, cinco salientes para las pezuñas traviesas. El interior es completamente diáfano. Los únicos vehículos a motor que mugen en vez de petardear. "Si llevo terneros sí que encamo un poco con paja", me dice, "pero para lo de hoy no es necesario". Y qué llevas hoy, Elías. "Pues un mulo enano, mohíno. Míralo, por allá viene". El potruco entra corriendo, dando saltos alegres. "A Carabeos lo subo", y me mira fijamente. ¿Sabes para qué sirve?, dice. "Para el lobo. Tú metes al mulo en una manada de yeguas y él las toma como suyas, y las va a defender del lobo. Se pone como loco..., empieza a dar coces, a morder, a relinchar, y los otros se asustan. Es lo más efectivo que hay. Para algunos animales mejor un mastín, pero en caballar... un mulo. Sin dudarlo". Lo sabe bien. Pregunto si tiene él también ganado. "Claro, me gusta mucho. Hace poco, precisamente, me mataron los lobos a dos ponis. En Nestares, justo al lado del depósito de agua". Conozco el sitio. Casi núcleo urbano. A dos kilómetros, Reinosa. El mulo sigue moviéndose dentro del camión, nervioso. Lo miro de otra manera...
"Ahora tiramos para arriba, que se nos hace tarde", dice Elías. "Y tienes que conducir despacio cuando llevas animales", concluye.